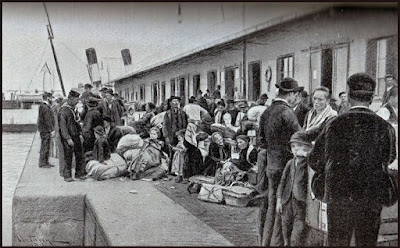Petrona Carrizo de Gandulfo fue una cocinera argentina de
amplia celebridad mediática. Aunque ya era popular en la radio desde el decenio
de 1930 y en la televisión estatal desde 1952, no fue sino hasta 1960 que su figura comenzó a llegar masivamente a los hogares gracias al recordado programa diario Buenas
tardes, mucho gusto, emitido por el entonces naciente canal 13. Sin
embargo, las cucardas de la fama que obtuvo por medios sonoros y visuales
empalidecen frente a la impresionante vigencia de su obra El libro de Doña Petrona, cuyas tiradas más recientes aún se
comercializan en el mercado bibliográfico de nuestro país. La primera de sus
101 ediciones (que hasta el día de hoy han vendido unos tres millones de
ejemplares) data de 1933 y cuenta con un millar de recetas de todo tipo, además
de consejos sobre conservación de alimentos, modos de cocción y protocolo
hogareño (presentación de mesas, vajilla, servicio) según la formalidad de las
distintas ocasiones.
Tampoco está ausente el mundo de las bebidas, al menos en la trigesimoprimera edición correspondiente al año 1949, que obra en poder del que suscribe. Verbigracia, un breve apartado versa sobre la
preparación de tragos bajo el título Algunas
buenas fórmulas de Cocktails. Con excepción de tres especímenes demasiado obvios del tipo Fizz (Strawberry, Orange y Gin) y un “Cocktail Primavera”, éstos son los enunciados textuales
correspondientes a cada caso, en orden de aparición:
Yo soy Así: mitad vermouth/mitad gin/unas gotas de
jarabe de frutillas/se sirve con frutas en alcohol
Cale: mitad whisky/mitad cherry/unas gotas de
goma/un chorrito de agua caliente con rodaja de limón
Garden: mitad vermouth/mitad cognac/unas gotas de crema
menta/unas gotas de bitter
Bronx: una parte vermouth/una parte vermouth
francés/una parte dry gin/el jugo de una naranja/se sirve bien helado
Argentino: una parte vermouth/una parte vermouth
francés/una parte dry gin/unas gotas de bitter
Chupete: mitad vermouth/una parte vermouth
francés/una parte dry gin/unas gotas de bitter
San Martín: mitad vermouth/mitad dry gin/una gotas de
curaçao/unas gotas de bitter
Demaría: mitad vermouth/mitad aperital/un chorrito de
granadina
My Hat: mitad vermouth/cuarto
dry gin/cuarto whisky
Bambú: mitad vermouth/mitad jerez/unas gotas de
bitter/unas gotas de anisette
Porteñito: mitad vermouth/mitad cognac/unas gotas de
bitter/unas gotas de curaçao
French: una parte vermouth/una parte dry gin/una
parte apricot
Manhatan: medio vermouth/medio de whisky/unas gotas de
bitter/unas gotas de curaçao
Colón: una parte vermouth/una parte vermouth
francés/una parte de dry gin/una gotitas de bitter/unas gotas de chartreuse
Media Elena: mitad dry gin/mitad oporto/un chorro de
anistte
Té verde: mitad vermouth/un cuarto vermouth francés/un
cuarto whisky/unas gotas de marraschino/unas gotas de cherry
Cubano: una cucharadita de kirch/una cucharadita de
jarabe de ananá/medio vermouth/medio apricot
Lloyd George: medio jerez seco/mitad champagne/un chorrito
de cognac/unas gotas de bitter/unas gotas de marraschino
Sweet for Ladies: dos tercios vermouth/unas gotitas de angostura/unas
gotas de curaçao/servir bien helado
Meme: cuarto vermouth/medio champagne/cuarto
cognac/una cucharadita de azúcar/se sacude en la coctelera
Otro: tres cuartos vermouth/cuarto cognac/unas
gotas de bitter
Beatriz: mitad champagne/mitad vermouth/unas gotas de
cognac
Carezco de conocimientos sólidos en el tema coctelería, pero
aun así queda claro que el repertorio precedente dista mucho de ser amplio, novedoso o particularmente interesante. De hecho, quizás se trate de una breve
lista obtenida en algún manual técnico como los que ya existían en esa época. Pero
ése, precisamente, es el mayor interés que nos convoca. Lo importante aquí no
son las fórmulas en sí mismas, sino el hecho de que un libro sobre cocina de
1949 incluya el tópico de marras como representante casi único de los
bebestibles. (1) ¿No es acaso llamativo que se hable de tragos y se omita por completo el tema vinos, lo cual es poco menos que impensable en nuestros días? ¿No
tendrá relación con que en ese entonces se transitaba cierta edad de oro de la coctelería argentina,
como muchos historiadores especializados afirman? En efecto, así lo creo: basta
con leer la lógica de las evidencias pretéritas. Una obra de tamaña popularidad incluía recetas para preparar cocktails por la sencilla razón de que
dicha rutina era muy común entre amplios sectores sociales de la
Argentina a mediados del siglo XX, especialmente en las clases medias y medias
altas.
Doña Petrona no hablaba ni escribía para la gastronomía
profesional, sino para las amas de casa. Tal vez muchas de ellas, o sus esposos,
aprendieron a preparar un San Martín, un
Porteñito o un Manhatan gracias a aquella cocinera de maneras formales pero a la
vez campechanas, que logró entrar en los hogares de nuestro país durante más de
cincuenta años con su voz, su imagen y sus textos.
Notas:
(1) Por ejemplo, no hay prácticamente nada sobre maridajes, tipos
de vinos o su correcto servicio. Al final del libro se incluyen recetas para elaborar duraznos y cerezas al
cognac, uvas en caña, guindado y licores de cacao, ciruelas, duraznos, huevos,
leche, naranja, poleo, té y yerba mate.