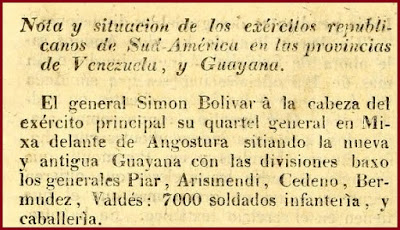Un rating televisivo
superior a los 50 puntos es casi impensable en nuestros días. Sin embargo, en
la década de 1960 esa marca llegó a ser ampliamente superada por diferentes programas que todavía perduran en
el recuerdo popular (1) (2). Uno de ellos fue el inolvidable Viendo a Biondi, protagonizado por el
actor y humorista José “Pepe” Biondi (1909-1975), que se emitió por el canal
13 en diferentes franjas de horario
central durante la mayor parte del decenio en cuestión. Básicamente, su entrega
de media hora semanal -que convocaba indistintamente a chicos y grandes-
consistía en breves sketches con
arquetípicos personajes provistos de nombres muy evocadores, a veces incluyendo
bajadas explicativas en rima. Bajo la máscara de Pepe Galleta (único guapo en camiseta), Pepe Curdeles (abogado, jurisconsulto y manyapapeles), Pepe Mamboleta
(detective privado de la policía secreta)
Narciso Bello o El Gitano Pepe Luis, Biondi hacía uso de
un histrionismo con mucho de circense para lograr cierto tipo de humor simple,
sano y también, como alguna vez lo definió acertadamente un periodista, melancólico y justiciero.
Un repaso de aquellos logrados cuadros, cincuenta años
después de su puesta en el aire (prácticamente todos están disponibles en la
web), permite advertir un elemento común vinculado al interés que nos reúne en Consumos del Ayer: la más que frecuente ambientación
en locales gastronómicos. La opinión del autor de este blog es que dicha
insistencia no es nada casual, sino que está relacionada con los hábitos
urbanos de la época, cuando la gente tenía por costumbre asistir diariamente a
bares, restaurantes, cantinas y buffets de clubes para beber, comer, charlar
con amigos o simplemente “matar el tiempo” (3). Ese modo de encuentro y contacto
social le daba a los lugares involucrados un aire especial que hemos descripto
en no pocas oportunidades. Y eso iba más allá los típicos componentes del mobiliario,
actualmente tan buscados y festejados, como heladeras revestidas en madera,
mostradores de estaño y cafeteras a vapor. De lo que hablamos es de un modo de
vivir en comunidad, de relacionarse con los demás, que ya no se practica. En
otras palabras: de un mundo desaparecido.
Pero Biondi, a través de su entrañable ficción, nos acerca
asiduamente a los emprendimientos comerciales del comer y del beber que allá
por los sesenta no faltaban en casi
ninguna esquina céntrica o barrial. Lejos de repetirse , sus escenografías cambiaban de modo constante en función de entornos caracterizados
por un notable cuidado en la recreación de los detalles. Dentro de la
inabarcable cantidad de ocasiones en que Viendo
a Biondi exhibió el tópico que nos
ocupa, seleccionamos algunas muestras representativas por variedad y calidad
escenográfica. Quizás uno de los casos más logrados es Cafetín de Buenos Aires, donde el minucioso marco visual incluye no
solamente la consabida puerta vaivén vidriada, el mostrador y las estanterías
colmadas de bebidas, sino además una sólida e imponente cafetera express del mismo y noble tipo que aún
se utilizaba en ese entonces, no obstante pertenecer a la generación
tecnológica de fines del siglo XIX y principios del XX.
A la hora de cambiar de eje temático, los
decorados eran capaces también de modificarse para recrear cualquier tipo de situación,
tiempo y lugar. Así, el Gitano Pepe Luis solía
hacer de las suyas en típicas tabernas que retrotraían el pensamiento
instantáneamente a las tascas y los colmados andaluces (o sus émulos en
Argentina, que eran muchos), donde nunca faltaban los fogones, los calderos ,
las sartenes colgadas en la pared y las botellas sugerentes de algún buen jerez
amontillado.
Aunque los cafetines y las fondas abundaban por su afinidad
con los personajes cómicos paradigmáticos,
tampoco eran faltos los bares y restaurantes de mayor jerarquía. El
sketch titulado Qué suerte para la
desgracia (una de las frases emblemáticas de los personajes de Biondi), por
ejemplo, transcurre en cierto comercio evidentemente aggiornado a la modernidad de los años sesenta, como lo demuestran
los revestimientos en fórmica, las campanas de vidrio y otros toques
reveladores. En La cena vemos a dos
parejas en un restaurante de “alta gastronomía” según los parámetros de la
época, tal cual lo demuestran algunas de las vituallas solicitadas, al estilo blanco de pavita con ensalada rusa y pollo a la Maryland. Al final de la
escena y por medio de una observación atenta podemos apreciar que las dos
botellas de vino servidas pertenecen a la marca Calvet Brut, muy en boga por esos años (4).
Podríamos seguir en el tema por una eternidad sin cansarnos
de buscar y encontrar cosas de nuestro interés, pero lo visto es suficiente
para ejemplificar el punto que nos ocupa. Desde aquella lejana e ingenua etapa
fundacional de la TV argentina, Viendo a
Biondi sigue robándonos sonrisas y mostrándonos cómo vivíamos entonces, siempre
a través de su humana, inteligente y comprensiva comicidad.
Notas:
(1) Esos altos niveles de audiencia deben ser analizados
considerando que un importante porcentaje de la población no tenía acceso al medio, tanto por la falta
del aparato correspondiente como por el hecho de vivir en zonas alejadas de los
centros urbanos. Exceptuando el Canal 12 de Córdoba (segundo del país y primero
del interior, lanzado al aire en abril de 1960), hasta 1966 la televisión argentina
se limitó al ámbito geográfico de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde
comenzaron a transmitir los canales 7 (1951), 9 (1960), 13 (1960), 11 (1961) y
2 de La Plata (1966). Recién a fines del decenio se produjo un verdadero auge televisivo
mediante el emplazamiento de emisoras y repetidoras en distintos puntos del
país, así como también por la puesta en funcionamiento de la primera estación
para transmisiones vía satélite en cercanías de la ciudad bonaerense de
Balcarce.
(2) Además, dichas mediciones no son comparables con las de hoy por el
acotado universo de alternativas abordables dentro de un mismo horario,
coincidente con la reducida cantidad de canales disponibles hace medio siglo. Con
todo, Viendo a Biondi fue líder de la pantalla chica durante el período
1962-1966, al punto tal que otros exitosos programas humorísticos y comedias
como La Familia Falcón, Felipe y El Flequillo de Balá jamás lograron alcanzar sus históricos picos
de 66,5 puntos.
(3) Lo dicho se hace extensivo a todo el cine y la televisión
entre 1940 y 1980, cuando casi no había película, programa o telenovela que no
mostrara a sus personajes ubicados en algún tipo de local gastronómico, de
manera eventual o permanente.
(4) La Maison Calvet es
una antigua casa vinícola de Burdeos del tipo négociant, lo que significa una especialidad enfocada en la
compra, crianza, embotellamiento y comercialización de vinos, más que en la
elaboración propiamente dicha. Su presencia en Argentina vía importaciones se
remonta a fines del siglo XIX, como lo atestiguan viejas publicidades y souvenirs. Desde la década de 1930
existen en el mercado nacional vinos argentinos con ese rótulo, que han sido
elaborados por diferentes bodegas según el paso de los años.