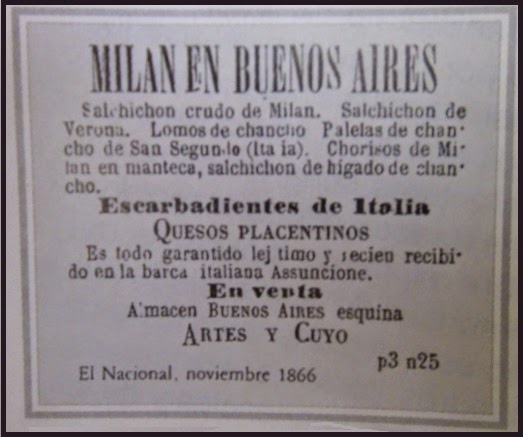En nuestros días, es normal evaluar la utilidad de los
comercios gastronómicos como lugares a los que se va con el simple propósito de comer y/o beber. Desde luego que eso incluye también el hábito de la reunión y la charla, pero es francamente
difícil imaginar hoy un bar, un café o un modesto restaurante cuyo principal
atractivo no sea el de los productos servidos en sí mismos. Sin embargo, eso no
era así en la Argentina de los dos siglos pasados. De hecho, los
entretenimientos adyacentes llegaron a ser tanto o más importantes que la gastronomía propiamente dicha, al punto de que numerosos establecimientos del
ramo veían en ellos su principal fuente de ingresos. Billares, bochas, frontones
y reñideros de gallos fueron, entre otros, pasatiempos disfrutados por los habitantes del ayer entre copas y humos del tabaco.
La riña de gallos es quizás una de las distracciones más
antiguas entre las que nos proponemos analizar y la más reprochable según nuestros códigos
morales presentes, además de haber sido (seguramente por eso) la primera en
desaparecer. Su llegada a la zona del Río de la Plata se remonta al siglo XVIII, no obstante la tardía reglamentación creada a tal efecto, que data de 1861,
cuando se redactó el Reglamento Oficial
para Riñas de Gallos. Siendo actividades de neto propósito relacionado a
las apuestas, pesaba sobre ellas la mayor carga impositiva en concepto de
“patente” (1). Almagro fue un barrio pletórico de este tipo de locales, tal vez
porque hasta los tempranos años del
novecientos se encontraba aún en la periferia urbana. El mítico payador José
Betinotti le dedicó los siguientes versos a la mujer de Don Pepe, titular de un almacén con reñidero llamado “Pasatiempo”, sito en las arterias que
hoy conocemos como Venezuela y Quintino Bocayuva:
A la mujer del gallero
le dicen la gallonera,
y no me parece bien
la llamen de tal
manera,
pues, a la del
boticario
no la nombran
botiquera
En rigor de verdad, es un error imaginar las precarias instalaciones allí dispuestas para
el servicio de bebidas como verdaderos bares o cafés, ya que no eran más que
cerriles pulperías en las que sólo se
servían caña, ginebra y (en el mejor de los casos) vino tinto suelto, invariablemente oscuro y áspero.
No menos tradicionales eran los juegos de pelota a la pared
profusamente practicados por la inmigración española y particularmente por los vascos
y los valencianos. Tenían numerosas variantes en cuanto a sus reglas,
modalidades y cantidad de jugadores: el trinquete
o pelota vasca, la pelota valenciana y la pasaka
(especie de tenis rudimentario) eran los más populares en estas latitudes.
Sus canchas solían estar adosadas a algún tipo de café o fonda, pero resulta
evidente que las actividades deportivas de referencia constituían el imán, siendo las comidas y bebidas
un servicio complementario, siempre presente pero nunca el principal. En La leyenda del Manco de Teodelina (2), Raimundo
Goyanes hace una interesante reseña sobre los primeros prototipos erigidos en
Buenos Aires: un frontón construido en 1776 sobre el Asiento de los Ingleses (actual Plaza San Martín), una cancha de pasaka en Tacuarí y Chile, y otra
llamada Cancha Vieja en Tacuarí al 500. Luego agrega: “la totalidad eran privadas y sus dueños, vascos, adosaban despachos de bebidas, tambos y venta de leche”. En
1849 nació la “Cancha Moreno” sobre la
calle homónima, dotada además de café y billares (3). Algunos años más tarde, en un lugar que aún conservaba el entorno netamente rural (Monroe y Avenida del
Tejar), se erigía una conocida pulpería frecuentada por lecheros y carreros que
no tardó en incorporar el frontón y la cancha de bochas. Este último juego
llegó a ser tan habitual como los anteriores y se hizo extensivo a los demás
barrios, pero tanto uno como otros comenzaron a alejarse paulatinamente del negocio
gastronómico hacia fines del siglo XIX para aterrizar en clubes y asociaciones
deportivas especializadas. Algo muy lógico en vista de la creciente
urbanización porteña, que hacía cada vez más difícil disponer de los amplios
espacios necesarios para semejantes emplazamientos (4).
Los billares todavía existen en algunos bares mayormente
olvidados (con dignas excepciones, claro está), pero fueron un pasatiempo de
enorme celebridad desde el período colonial hasta la década de 1960 inclusive.
Un informe oficial publicado en 1887 asegura que “son muy pocos los cafés que no tienen mesas de billar –de 2 a 10
generalmente-, habiendo algunos que poseen 18, 24 y hasta 40 mesas, las que de
7 a 12 de la noche están siempre ocupadas, salvo algunas noches de gran calor
(…) Todos los cafés cobran por el uso de los billares 40 centavos de peso por
la hora de día y 50 centavos por la hora de noche”. El panorama descripto
no se modificó demasiado en los siguientes ochenta años. Hoy existe una
cantidad respetable de refugios para los cultores de este juego en la Ciudad de Buenos Aires (alrededor de 300), pero se encuentran mayormente establecidos en clubes y otras
locaciones alejadas del negocio gastronómico propiamente dicho.
¿Cuántos personajes habrán pasado por aquellos boliches de
juego que hoy nos parecen salidos de una vieja película blanco y negro?
Seguramente miles, incluyendo a algunos triunfadores que marcaron época en sus
respectivas especialidades: Pepe Cuitiño,
proverbial criador de gallos de pelea, el ya nombrado Manco de Teodelina en los frontones, o los hermanos Navarra en las mesas de billar. Por eso, bien vale recordar estas estampas como un homenaje a todos ellos.
Notas:
(1) El dato se desprende del censo porteño de 1887, donde un
cuadro nos indica que los reñideros pagaban 5.000 pesos anuales, contra 124 los
billares y de 50 a 75 las canchas de pelota.
(2) En referencia a Ismael Oscar Messina, un legendario
jugador de pelota a paleta nativo de
esa localidad de la provincia de Santa
Fe. Como ocurre siempre con los mitos, se dice que derrotó sistemáticamente a cada
uno de los oponentes que se le pusieron delante a lo largo de su vida, incluso
a los campeones de mayor renombre que enfrentaba durante giras íntegramente
financiadas por “promotores” de su
figura. Así y todo, nunca tuvo una actuación formal y duradera en torneos de
liga por culpa de su temperamento belicoso o, como él mismo decía, porque era “muy mal llevao”.
(3) Devenida con los años en el actual club Pelota y Esgrima de Buenos Aires.
(4) Evidentemente, esos juegos ya no tienen aquí la
popularidad de entonces, aunque conservan intacta su celebridad en los terruños
de origen. Pero la calidad deportiva de nuestro país en ese campo llegó a ser
notable: hasta la década de 1950, los jugadores argentinos eran reconocidos
como los mejores del mundo después de los propios vascos, lo que habla a las claras
de una práctica bien extendida entre la población. Actualmente se conservan pocas
canchas en Buenos Aires y en algunos clubes del interior, incluso en pueblos
chicos, muchas veces mostrando un
profundo estado de abandono.