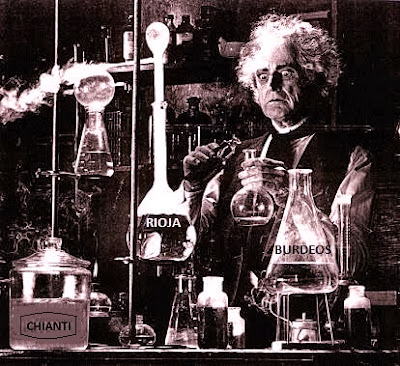Así como hasta hace unos cincuenta años los postres y las
sobremesas argentinas eran acompañados por el vino dulce (1), algo similar
ocurría con el Jerez durante el aperitivo. Tanto uno como otro tuvieron una larga trayectoria en la gastronomía vernácula, en versiones genuinas importadas y sus imitaciones locales. Sin
embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, las respectivas copitas de jerez
y devino dulzón cayeron en desuso,
primera lenta y luego vertiginosamente, perdiendo el sitial de privilegio que
ocupaba entre las preferencias de la gente. De esa manera, los otrora
renombrados “vinos de solera” sanjuaninos, las mistelas y los licorosos en
general, dejaron de producirse en masa, no obstante la supervivencia de un par de marcas líderes
que, seamos sinceros, lograron continuar en el mercado gracias a que las amas
de casa utilizaban sus productos para mojar los bizcochuelos y aromatizar los
tucos.
Hoy se experimenta un cierto revival en el ámbito del dulzor merced a los llamados “tardíos”,
pero nada parecido ocurre con el Jerez, ya que sobran los dedos de una mano
para contar las alternativas marcarias nacionales disponibles en el mercado (2),
a las que se suman un par de ejemplares originales españoles que sobreviven
entre las dificultades de la importación. Y eso tiene mucho sentido práctico en
nuestros días, dado que otras bebidas de diversa índole (espumantes, whisky,
fernet) han venido a ocupar el momento del aperitivo en reemplazo del noble
vino que nos ocupa. Con todo, en este blog quisimos rendirle un homenaje a los
viejos vinos tipo jerez que se producían en la Argentina de antaño mediante la
degustación de una antigua botella de la marca Espiño, otrora renombrada bodega de Mendoza que supo tener sus
épocas de gloria en las décadas de 1950 y 1960, especialmente a través de su
espumante estilo champagne.
El ejemplar a catar formaba parte de todo un pelotón
adquirido por el autor de este blog hace unos quince años en una confitería de
la calle Talcahuano, en la Ciudad de Buenos Aires, que fue mermando en cantidad
merced pasaron los tiempos. Afortunadamente todavía subsistían un par de botellas
para el fin que nos convoca, y por eso realizamos su análisis con Enrique
Devito y Augusto Foix, los amigos ya conocidos en este blog, a los que se sumó
Antonio Fernández, quien tiene la experiencia de haber sido importador de vinos
españoles (entre otras procedencias) hasta hace pocos años. El envase analizado
puede fecharse con bastante aproximación entre finales de la década de 1960 y principios
de la siguiente, como lo delata su tapa corona y algunos datos impresos en la
etiqueta. Una vez abierto y servido, el añoso vino Jerez nacional pasó a
constituir el centro de los comentarios.
El color (de tonos dorados profundos) era normal y lógico
para un producto de su clase, con el agregado de la oxidación prolongada
provista por los años en botella. Luego, sus aromas envolventes estaban en
sintonía con la tipicidad esperada, que recuerda a madera y frutas secas. Devito hizo hincapié en esos rasgos y propuso la teoría del empleo de la uva
Pedro Jiménez en su elaboración (3). Foix hizo lo propio con algún tipo de
Moscatel por su intensidad aromática, mientras que Fernández aludió a la “vejez
con hidalguía” que presentaba el vino, teniendo en cuenta sus al menos 35 a 40
años de vida. Y así lo confirmó el sabor, bien intenso, limpio, profundo, con
cierto dejo dulce sugerido por el alcohol más que por azúcar propiamente dicha,
ya que la sequedad gustativa dominó todo el tiempo. Si tuviéramos que
compararlo con algún tipo español genuino, diría que tiene familiaridad con un
Amontillado Seco en su silueta más conocida, bien apropiada para regar tapas,
jamones, embutidos, ciertos quesos e incluso algunas comidas de porte
contundente.
Una vez más concluimos nuestra labor completamente satisfechos por la calidad
de lo probado y pasamos al cocido
madrileño que nos esperaba en la mesa, donde continuamos deleitándonos con este
veterano de la pretérita industria vitivinícola argentina. Pronto vendrán más
degustaciones, que aquí volcaremos.
Notas:
(1) En determinadas épocas, como la victoriana (1840-1900),
los vinos dulces estuvieron tan de moda que su consumo equiparaba al de los
vinos secos de mesa.
(2) Si nos ajustamos a los de alcance más o menos masivo (es
decir, que se pueden encontrar con relativa facilidad en supermercados y
vinotecas), la lista se reduce a El
Abuelo, Crotta y Federico López.
(3) Pedro Jiménez
o Pedro Ximénez es una uva muy
empleada en el sur de España y también muy abundante en la Argentina. La
opinión del que suscribe, basada en la composición del viñedo nacional hacia
1970 y en los usos enológicos de la época, es que el producto catado tenía una
alta probabilidad de haber sido elaborado con un corte entre Pedro Jiménez y Moscatel de Alejandría, dos variedades
profusamente cultivadas en la Mendoza de entonces y muy aptas para vinos
generosos.